Emilio Lara: “’Los colmillos del cielo’ me sitúa en Jaén ética y estéticamente”
Presentará mañana en La Económica su primer ensayo, un trabajo que recibe ya las mejores críticas
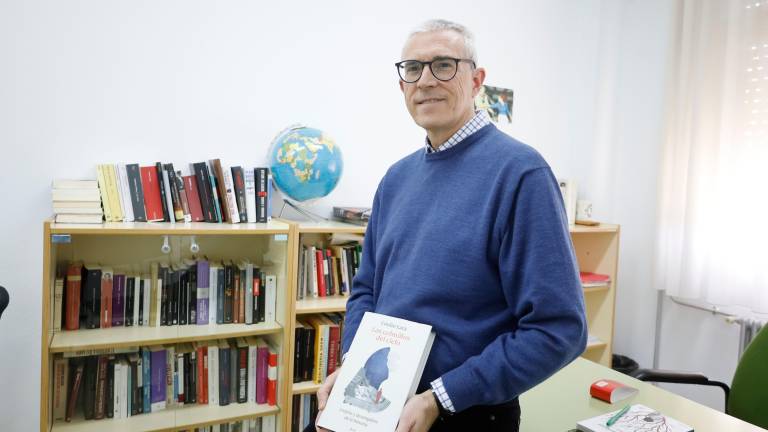
LA ENTREVISTA
En un mundo modelado por perfectas utopías con capacidad para acallar a las masas y cerrar puertas de libertad, siempre hay ventanas que permiten la penetración del aire fresco que necesitan las sociedades para avanzar. La historia novelada, con mirada de intelectual, encierra la “ópera prima” ensayística de un escritor contemporáneo que, además de dar rienda suelta a sus pensamientos con la herramienta de la palabra, imparte magistrales clases. Emilio Lara López (Jaén, 1968) presentará mañana, a las ocho de la tarde, en la Real Sociedad Económica Amigos del País, su sexto libro: ‘Los colmillos del cielo’. Lo hará acompañado por Francisco Juan Martínez Rojas, deán de las catedrales de Jaén y Baeza.
—’Los colmillos del cielo’ está dedicado a su hermano. ¿Era una deuda pendiente de saldar?
—Conmigo mismo. Este libro, cuando yo lo estaba escribiendo, conversaba mucho con mi hermano, que estudió la carrera conmigo, era un gran lector y le interesaba mucho el tema. Como no ha podido leerlo, he querido dedicárselo. Después me di cuenta de que él tenía un componente utópico fuerte que le hizo estar desubicado en el tiempo que le tocó vivir, no terminó de encajar, hubiese sido más feliz en otro sitio. Yo, sin embargo, no tengo componente utópico, soy muy idealista y pragmático. Dos hermanos que nos quisimos tanto y, sin embargo, tan diferentes. A mí me gusta decir que Don Quijote no era utópico, sino idealista.
—¿Por qué un ensayo?
—Porque me lo pedía el cuerpo, era una evolución natural en mí y un libro que ya se abría a codazos en mi mente y en mi corazón. Es una progresión sin salto al vacío, sin acrobacias. Yo llevaba ya bastantes años escribiendo en Zenda artículos muy personales en los que podía hablar de literatura, de personajes, de novela histórica..., en los que volcaba mis pensamientos mezclados con mi música, mis lecturas, mis películas y mi vida en general hasta crear un género ensayístico que creo que funcionaba bien entre los lectores, de tal forma que hubo varios amigos que, desde hacía años, me incitaban a escribir un ensayo, como Juan Eslava Galán o Sergio Vila Sanjuán. Mi mujer siempre me regala cuadernos, los emborroné con ideas, reflexiones y lecturas pormenorizadas y, una vez que el tiempo mental de escritura pasó me centré en el físico. Ha sido un libro escrito en estado de gracia, en el sentido de una auténtica comunión emocional e intelectual. Me lo he pasado pipa.
—¿Qué le ha aportado este libro como escritor?
—Ampliar mi obra, en el sentido de que soy novelista que, como pensador, he escrito un ensayo y he tocado ambos palos. Esto lo ha hecho mucha gente, en España lo hace Juan Eslava Galán, Mario Vargas Llosa o Javier Cercas, aunque no es muy usual, aunque sí lo es en Europa y, sobre todo, en Inglaterra y Estados Unidos. No será el único. Habrá otro pronto.
—¿Qué sensaciones tiene desde que presentó su obra en Madrid?
—Muy buenas. Llevaba razón mi editora, Caterina Da Lisca.
—¿Qué tiene de Jaén su ensayo?
—En este libro he puesto todo lo que tengo y todo lo que soy. Arturo Pérez Reverte dice que, en la literatura, como en la vida, nadie pone lo que no tiene. Como esta es mi obra más personal, es donde Jaén está más presente que en ningún libro, tanto en mis recuerdos como en lo que he vivido y pensado. Es una forma de situarme ética y estéticamente en mi tierra. Haber nacido y haber querido, de forma voluntaria, vivir en Jaén significa estar situado en el mapa de España, en una provincia periférica donde están mis raíces familiares y emocionales.
—¿Qué ha querido demostrar?
—Lo primero mostrar y, luego, demostrar cómo a través de mil quinientos años de la historia las utopías, entendidas como el intento de construcción o la materialización de mundos perfectos de sociedades, estos paraísos en la tierra se han convertido en infiernos, pero no siempre. He querido demostrar cómo el hombre, una y otra vez, no es que tropiece varias veces en la misma piedra, sino que tiene una pulsión irredenta en que la realidad se ahorme a su idealidad y en construir un mundo perfecto de forma tan vertiginosa que piensa que eso va a funcionar. El pensamiento fanático, la imposición dictatorial, el dogmatismo y la ortodoxia, ya sea religiosa, social o política, son unas constantes en el ser humano que no han cambiado. Cada utopía piensa que hay que resetear la historia, hace un vaciado en el disco duro y pretende empezar de nuevo de una forma muy rápida, creando una sociedad perfecta donde todo el mundo piense y sienta igual, y quien no lo haga es un adversario que hay que eliminar.
—¿Vivimos en una utopía?
—No necesariamente. Hay gente que tiene una propensión muy fuerte a las utopías, es muy cómodo, porque se dejan arrastrar en muchas ocasiones por el buenismo. A mí me gusta mucho el refrán de “El infierno está empedrado de buenas intenciones”. Hay muchas personas propensas a seguir a un líder que le diga lo que tiene que pensar o hacer, que le prometa un bienestar material muy grande y una esperanza cierta, de tal forma que los líderes utópicos siempre han sido grandes manipuladores de masas y remueven las bajas presiones humanas, como el odio, el rencor, el resentimiento o la envidia. No nos puede extrañar que haya gente que vea las utopías como faro de esperanza, que es muy diferente a tener ideales.
—¿Ha sido España un país de utopías con un valor diferencial?
—Sí, el único país que ha construido una utopía positiva duradera en la historia: las misiones jesuísticas. Para mí este libro puede tener varias bandas sonoras tenebrosas, música de los jacobinos en la Revolución Francesa, de cantos tenebristas en la Florencia de Savonarola, las comunistas de la Revolución Bolchevique o las marchas fascistas y nazis. Tiene también una banda sonora como Bob Dylan o The Beatles, pero sobre todo está la de “La Misión”, de Ennio Morricone, un tema que me conmueve cada vez que lo oigo. A partir del siglo XVII, Felipe III autoriza a la Compañía de Jesús a crear un país dentro de otro país. Los jesuitas lo que hacen es, en un territorio enorme que hoy abarcaría zonas de Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, crear la República, donde, a lo largo de más ciento cincuenta años, modelan más de cincuenta misiones, cada una de ellas con cinco y diez guaraníes, con una teocracia amable en la que fusionan el idealismo con el pragmatismo. La Compañía de Jesús fue, durante la Edad Moderna, la orden religiosa de la élite de la Iglesia Católica, hombres hechos de una pasta especial, los más formados, unos expertos en lo que hoy sería el departamento de Recursos Humanos. Querían salvar a los indios guaraníes porque los bandeirantes portugueses, asentados en Brasil, se adentraban en la Amazonia para cazar a los indios guaraníes y venderlos como esclavos. Los jesuitas, para salvar estas redadas masivas, construyeron las reducciones, pueblos fortificados para salvar a los indios, y lo consiguieron. Durante más de ciento cincuenta años, unos ciento sesenta mil indios sobrevivieron en las misiones. Fue un país dentro de otro país donde los jesuitas respetaban las leyes de España para los indios en América, fue abolida la pena de muerte, construyeron un urbanismo magnífico en el que trasladaron Europa a América fusionado con las características de las casas guaraníes, alzaron iglesias barrocas, evangelizaron a los indios con catecismos bilingües, crearon grandes talleres artesanales de instrumentos musicales que se vendían por toda América y Europa, de tal forma que rivalizaban en belleza y técnica con los Estradivarius... Uno de los mejores astrónomos fue un jesuita español de América que construyó un observatorio. Ellos educaban en igualdad, aplicaron una especie de formación profesional para enseñar un oficio a los indios que, por cierto, se gobernaban a sí mismos con un sistema copiado de la Corona de Castilla, de tal forma que la máxima autoridad era el cacique. En cada misión había dos jesuitas, uno mayor y otro más joven, ambos sabían guaraní, eran los únicos no indios que había. Estaba prohibido el dinero, se autogestionaban, los excedentes agrícolas o ganaderos se trocaban para abastecerse entre ellas y, si había excedentes, los vendían fuera para comprar material de todo tipo. Tenían un comité económico en Argentina... Fue un mundo adelantado que terminó con la expulsión por Carlos III en 1767, es decir, uno de los mejores reyes de la historia de España acabó con este sueño utópico de las misiones. Esta ha sido la única, longeva y positiva, algo inimaginable hoy en día. Al final del siglo XX, la Unesco concedió la catalogación de Patrimonio de la Humanidad como una forma de restituir aquella grandeza de la América española.
—¿Ha aprendido mucho escribiendo ‘Los colmillos del cielo’?
—Muchísimo. Cuando escribo un libro lo hago para aprender. La idea de este ensayo comenzó a rondar en mi cabeza cuando yo estudiaba la carrera de Humanidades y tuve una enorme admiración por determinadas figuras como la de Tomás Moro o Julio Verne. Por cierto, yo fui lector por culpa de Julio Verne, que con ocho o nueve años me envicio con sus libros. En mi colegio, Martín Noguera, una de las mejores maestras que he tenido en mi vida, Carmen Ortega, hizo una biblioteca de aula a la que aportamos obras para los días que llovía y no podíamos salir a las pistas a jugar y aporté muchos de ellos. Con diez años convocaron un concurso literario y lo gané. El cuento se llama “Viaje a Júpiter”, una forma descarada de imitar a Julio Verne. Este libro, ‘Los colmillos del cielo’, llevaba mucho tiempo dentro de mí y han sido muchos años de lecturas, de viajes y he aprendido y disfrutado mucho. Es de historia y de pensamiento escrito con las técnicas de un novelista para intentar atrapar en todo momento la atención del lector. Ese es el truco.
—¿Para qué han servido las utopías históricamente?
—La mayoría de ellas han sido utopías hemoglobinas para crear infiernos en la tierra. Otras, sin embargo, han sido electroimanes emocionales, como la de Platón, que quiso influir en el dictador de Siracusa y, aunque le salió mal la jugada, fue un referente intelectual. Lo mismo sucedió con Tomás Moro. La única utopía que ha servicio ha sido la de los jesuitas. Luego algunos socialistas utópicos estaban flipados, otros eran muy ricos que, con el aplauso del Congreso de Estados Unidos, construyeron ciudades ideales que fracasaron. No obstante, hubo ideas que no fueron tan descaminadas, porque tuvieron ideaciones que se aplicaron, como la creación de economatos en las fábricas o guarderías, dar cursos de formación a los obreros para perfeccionar el trabajo y ganar en eficacia...
—¿Y el papel de la mujer?
—Lo pongo en el epílogo, no ha habido mujeres entre las ideólogas utópicas. Le he dado vueltas y, aunque hemos tenido varias reinas y escritoras, intelectuales, pensadoras o artísticas, nunca han estado el frente de los laboratorios de ideas ni de los núcleos duros de las utopías criminales.
—¿Por qué?
—Yo creo que es porque la mujer tiene una inteligencia emocional mucho más ponderada que la del hombre y es mucho más pragmática. Las utopías de la testosterona, que han sido los grandes dramas para la humanidad, son ideaciones de machos alfa.
—¿Ha tenido que cambiar su registro literario?
—No. Lo que he hecho es escribir un libro de historia y pensamiento a través de los ojos de un novelista. Me he sentido muy libre. Soy un gran admirador de los ensayistas anglosajones. Los británicos y los estadounidenses nos llevan una generación de ventaja a los europeos, sobre todo a los españoles, son muy audaces y amantes de la alta divulgación. Es un libro con capítulos que parecen enteramente una novela.
—Usted cotiza como profesor. ¿Qué le define como escritor?
—Yo me defino como un escritor que a veces da clase.
—¿Qué libro le ha dado mayores satisfacciones?
—Difícil saberlo. ‘El relojero de la Puerta del Sol’ es la novela con la que he conseguido más premios y la que me hizo ser más conocido en toda España. Este libro de ensayo es con el que más he disfrutado y espero las mismas alegrías.
—¿Por qué el título ‘Los colmillos del cielo’?
—Cuando era pequeño veía que mis abuelos guardaban las dentaduras postizas en un vaso de agua encima de la mesita de noche. Entonces pensé que si Drácula hubiese llegado a viejo hubiese hecho lo mismo con su dentadura de vampiro. Esa metáfora o analogía me dio la idea para el título, en el sentido de que todas las utopías se prometen como un paraíso en la tierra y la mayoría no son si no infiernos.
—¿El siguiente proyecto?
—Otro ensayo, muy literario. Ahora voy a un aspecto muy concreto de la historia de la civilización mediterránea, probablemente será la obra mía en la que Jaén esté más presente. De aquí a dos años estará en la calle.
—¿Qué espera de su presentación en La Económica?
—Todos los libros los presento por primera vez en Madrid y luego en Jaén. Miguel Delibes dedicó su última novela, ‘El hereje’, a Valladolid, su ciudad natal. Jaén es mi ciudad natal y vital, por lo que espero que tenga la misma acogida que el resto de mis libros, porque juego en casa.
—¿A quién lee ahora?
—A Han Kang, Premio Nobel de Literatura.